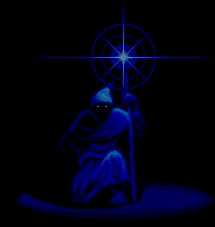Tomado del libro Amores Estériles, de Rafael Marcelo Arteaga, Rammar Editores, Quito-2004.
Cuando rasgué mis
ojos, ella ya no estaba conmigo. Qué extraños designios tiene la vida y qué
complejo es el recuerdo; su hija nunca sabrá de mis labios que vino al mundo
del vientre de su hermana.
Y nuestras
miradas se cruzaron de pronto, pensando si valió la pena haber hecho un viaje
tan largo para encontrarnos con un vagabundo en las calles narrando su historia
a cambio de pan. ¿Debimos gravar aquel día sus confesiones -yo me pregunto
inclusive hoy- para aumentar el expediente, sin cerrarse debido a la
imposibilidad de saber quiénes más estuvieron tras el hecho de sangre con el
que los periódicos llenaron de terror la ciudad durante varias semanas?
Aquel tiempo no
pudimos comprender, y me temo que hasta hoy, los motivos, dentro de nuestra
lógica urbana, que llevaron al hombre a cometer tal acción, a fin de nosotros
poder elaborar un informe sustentable con el que los miembros del tribunal
hubieran podido asumir un juzgamiento del caso, pese a reunir algunas
evidencias físicas en casa del autor y, con ellas, formular hipótesis sobre las
causas del crimen y, una a una descartarlas, conforme entrábamos en un callejón
del que ya nadie nos ayudaría a salir con una respuesta que ligara -al menos-
los hilos de la acción con la psicología del autor.
De regreso a la oficina, luego de abandonar al ciego, nos preguntábamos en
el camino si alguien en la ciudad iba a creer nuestra versión reciente, tomando
en cuenta que los medios de la época ya inventaron y, como es usual en ellos, hasta
juzgaron sus historias. Nadie está obligado a admitir nada; es más, ¿qué
sentido tendría hoy retomar el caso luego de muchos años, cuando éste carece del
encanto de la sangre que un crimen fresco provoca en la rutina del lector? Por cierto
que a los periódicos no les conviene.
El hecho ocurrió hace
mucho tiempo, que tal vez ya nadie lo recuerde; sin embargo, el expediente -y en
éste el espacio para los posibles cómplices y/o encubridores- aún estaba
abierto. El sujeto que estranguló a una mujer de 38 años y repartió su cadáver
en pedazos durante varios días por la ciudad, purgó su condena en prisión un
tiempo relativamente corto, aunque su sentencia fue mayor, gracias a la
suavidad de nuestras leyes -dedicadas a favorecer al delincuente-, al dócil
comportamiento del mismo y, sobre todo, creo que esto pesó más en la decisión
del tribunal al revisar su expediente, a su disminución física, provocada o no,
pero el reo estaba ciego y ello no era purgar una sentencia, sino que se
convirtió en una persona difícil de manejar para los empleados de la prisión:
el hombre salió libre y luego desapareció en los callejones de esta ciudad, sin
que nosotros volviéramos a interesarnos o a saber algo de él; hasta que un
llamado de la fiscalía nos ordenó retomar las investigaciones antes de
archivar -espero de manera definitiva-
el caso.
En cuanto a los
posibles implicados en el crimen, yo sugerí a mi compañero de investigaciones
no añadir una línea más al primer informe entregado años atrás, (previo al
juzgamiento del acusado), sino mejor, ratificarnos en lo expuesto entonces;
con lo que él estuvo de acuerdo. A fin de cuentas nosotros cumplimos el deber,
y que la justicia haga lo suyo.
-No puedo ver
aquello que conviene a los mortales -siguió hablando el anciano, mientras
nosotros, que ya habíamos desconectado la grabadora, tampoco pusimos empeño en
marcharnos.
Hombre de poca
memoria,
mira lo que has
hecho por ti,
tu nombre no da
embajadas,
pensiones o cátedras,
pero tienes la
palabra; allí está Homero,
el viejo Whitman,
Vallejo,
-un toro herido
ante el matador;
no profanes su
memoria
llenando el mundo
de poemitas
convencido de la
trascendencia mágica de tu voz.
Si preguntan si
eres príncipe o legislador
al verte rodeado
por una corte de mendigos,
diles que bajo el
abrigo tu cola de puerco
agita la hoguera
del último día de la creación.
Dales un vino
amargo para que sientan un fuego
espantoso en las
entrañas y ellos sabrán
-al fin- que
hasta Pound fue suficiente.
*
* *
*
Los maestros se
ponen de pie cuando entra el genio,
le señalan tímidamente
su silla en el cenáculo
/de los inmortales.
Era el momento de
hablar:
Aquí reposa uno, cuyo nombre
fue escrito en la arena,
gato de piel morena
sin bigote que nos asombre.
Dormía en los libros, feliz
junto a la hoguera,
disfrutaba en luna llena
las felinas y el anís.
La abuela le daba leche
le rascaba la cabeza
y él, sobre la mesa,
lamía los dedos de Meche.
*
* *
*
Te has quedado
solo, me repiten en coro las moscas, desde los platos sucios de la comida. He
aquí nuestro consejo: como esas ratas de alcantarilla que, en cuanto agarran
bocado, se sumergen en las heces y no vuelven a aparecer sino hasta que el
hambre las despierta, golpea y sumérgete de nuevo; y así, hasta el infinito. Ese
es todo el secreto de vivir.
Mira a esos
cuervos que entre latas oxidadas, restos de comida y más menudencias desechas
por tu estómago lleno, picotean las cuencas vacías de ese cráneo, empeñados en
hallar carne, mientras más descompuesta, más apetitosa: este es tu oficio.
Picotea, picotea, picotea y, luego, deja que sus huesos se descompongan en paz.
*
* *
*
-En Julio las
noches son más densas, aunque breves -nos confesó el anciano, muy débil, el
último verano que estuvimos juntos-. Los moribundos no tienen fuerzas para
asistir al nacimiento del día y eligen el sueño. Nunca quemé un muñeco en año
viejo para merecer mejor fortuna; debo marcharme antes de que la tierra me
llame, la única posibilidad de fuga vino del mar, pero yo estaba dormido.
-Confórmate ahora
con despedir a los viajeros -. Le sugerimos. - Nadie quiere vagar con su
esqueleto desnudo, así que vístelo y ponte de nuevo en camino.
Y él se dirigió a
nosotros así:
En las cosas me
ceñiste de rey
sobre la tierra
me diste poder,
escucha ahora mi
voz:
es tiempo de
apagar el despertador,
cuyo dueño no lo
escuchará más.
*
* *
*
-¡Qué te falta! -
Preguntó el mendigo a la niña. (Sus carnes blancuzcas cayéndosele en pedazos,
agitaban aún la llama del deseo).
-Mi padre - contestó
ella. - El hombre con quien yo podía hablar es ahora pasto de los cuervos. Él
me enseñó a matar gatos, por ejemplo, y otros juegos que las niñas de hoy
practican para vencer la timidez.
Dejaron las
cloacas y se dirigieron al centro de la ciudad, buscando una esquina para
mendigar. Un perro sarnoso les seguía atrás, feliz con el nuevo día y con sus
huesos.
*
* *
*
Mi compañero de
investigaciones se retiró del trabajo luego de morir el ciego y abrió con su
hijo una panadería en un barrio alejado -aunque próspero- de Quito. En cambio
yo, no sólo que perdí mucho pelo, sino también años de juventud sumergido en
archivos, comprobación de evidencias y comida china. Algo me sujetaba al
oficio, no necesariamente la sangre de la crónica roja.
A su hija primera
volví a encontrarla
en Nueva York,
luego de muchos años.
Si era bella aún,
cómo saberlo
si uno también ha
envejecido.
Mientras caminábamos
yo dije:
-tu padre ya no
es de aquí.
Ella me miró
fijamente.
Llevaba un
perrito de lanas en brazos;
al verme en el
umbral de su casa
intentó cerrar la
puerta
pero la soledad
enmudeció su frágil figura.