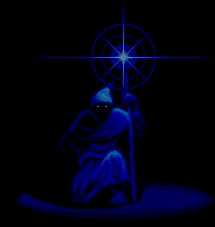La calle Niederdorfstrasse, en Zúrich. La nostalgia
siempre irá con nosotros.
-Mientras más grande
es un escritor, más humilde debe ser su trato con la gente que le rodea.
Mientras más grande es un estadista, más sencillo su comportamiento con el
pueblo que lo eligió gobernante. Aquel que habla mucho y vocifera, podrá ser
locutor, vendedor de culebras, pero nunca un escritor. De eso estoy seguro. Igual
un estadista-. Rolf –mi maestro de literatura- hablaba conmigo
una tarde de invierno en su departamento.
-Tú no eliges la escritura, -siguió con elocuencia,
mientras liaba un tabaco-, ella te elige y el proceso creativo consiste en
llegar a merecer tales obras que tienen el peso de tus palabras, las líneas y fronteras
que encierran tu pensamiento.
El mundo está lleno de poetas dedicados, no a escribir
una línea, una hoja más del gran libro de literatura (que inicia con una
actitud responsable ante la vida), sino a lamer los huesos llenos de grasa que
el poder arroja bajo la mesa. ¿Cuál es tu sueño? –Me preguntó sin reservas,
mientras buscaba los cerillos para encender su tabaco. Yo no supe qué
contestar. Mi vida a los 29 años no estaba aún definida, inclusive hasta hoy. Tenía
proyectos de “obras inmortales”, algunos escritos sin ambiciones, llenos de
miedo y quejas, sólo ello.
-Quien quiere ser oído debe
aprender, en la medida que sea posible, a ser menos dependiente-. Insistió y
por un segundo, sentí que él había dado en el blanco. Mi gran sueño hasta
entonces fue acceder a un cargo público –dentro de la cultura, por supuesto- a
fin de dedicarme –luego de cumplir mi horario de trabajo- al ejercicio de la creación.
-Aún grandes artistas –machacó Rolf- creen que es deber
del estado protegerlos, ser considerados patrimonio, igual que en algunas naciones
de Europa, sin importarles –o quizá piensen en ello, pero en cuestiones del
estómago y de ego no hay moral o ideología-, ser miembros de ese ejercito de
burócratas improductivos; infatigables en buscar un nombre, un espacio en el
mundo y los libros -sin merecerlo- con sus obras y estilos de vida. ¡Simples lacayos del poder! Igual a ciertos reptiles que se arrastran en el suelo, ¡pero
que avanzan muy lejos! –Remató él, con
fastidio.
-Rolf, -interrumpí su vuelo-, es una realidad de muchos artistas
e intelectuales que dedican su vida a conseguir dinero para subsistir cada día.
-El mundo ha cambiado, ¡y cuánto! –rebatió en seguida-,
desde la aparición del primer computador, pero nuestra mentalidad y forma de
educación es la misma de hace siglos. Un alumno de artes tiene la cabeza llena
con teorías de colores, trazos e historia de los grandes maestros; se le enseña
a pintar pero ¡nunca a vender sus cuadros! Fuimos adiestrados para obtener
seguridad bajo la dependencia de alguien. Los artistas de ayer, o pertenecían a
las elites sociales (Sócrates, Eurípides, Ovidio, Dante –por citar ejemplos) o
fueron protegidos por mecenas, por la Iglesia (Miguel Ángel, Galileo Galilei,
Rilke) y aquella situación -en nuestra era- no varió: hoy es el estado.
No he sabido que en Europa o en América las escuelas de
arte den clases a sus alumnos de mercadotecnia, creación de empresas, publicidad,
tributación y hasta manejo de personal; eso es tabú, porque hoy -como ayer- se
piensa que el artista debe dedicarse sólo a crear. En el antiguo imperio chino,
hasta la destrucción de su última dinastía, a principios del siglo XX, los
intelectuales dejaban crecer sus uñas para demostrar que ellos no se manchaban las
manos con el trabajo sucio de otros. Fueron patrimonio del reino; por tanto,
debieron halagar a sus reyes -no criticar sus errores. Y esa actitud sigue en
nuestros tiempos, pese a que China acaba de lanzar su primer misil aéreo con
suficiente carga radioactiva como para destruir una nación.
-Una cultura dependiente del estado, –siguió
hablando Rolf-, es sinónimo de castración intelectual. Pocos han sabido
liberarse de las redes que éste les extiende y con las que nosotros -por
voluntad propia- alguna vez nos hemos cobijado. – Finalizó su discurso y con él
la primera botella de vino también estaba vacía.
-Mis hijos (se refería a
sus libros) son bastardos. Nada de darles mi apellido o de pasearme con ellos
golpeando las puertas de las editoriales. El museo y las bibliotecas son los
cementerios del arte. ¡Y qué mal olor tienen los muertos aunque duerman en una
caja de oro! Si no puedo escribir más porque he envejecido hasta los sesos,
retirarme a tiempo, o el suicidio será una salida honrosa del mundo, en vez de asomar
en mi epitafio: “Deja dos libros mediocres”.
Nos reunimos esa tarde
de invierno con el fin de leer mis textos, con la secreta ilusión de escuchar
sus versos en la lengua de Shiller; mas cuando Rolf los escuchó –triste tigre
rugiendo poesía- no se atrevió a darme alguna versión y, en su lugar, recibí otro
vaso con vino. Por un tiempo -pensé yo- que era egoísmo de su parte, mas con la
edad me di cuenta que de ningún modo yo estaba listo para ello.
-¿Qué has hecho hasta
hoy para ser digno de una traducción? -Insistió él algunos años después, cuando
fui a visitarle en su natal Wintenthur, con un ejemplar de mi primer libro en
las manos. Al darse cuenta de mi incomodidad con su pregunta, agregó:
-Escribe, Rafael,
escribe, simplemente, sin pedir nada a cambio, sin lamentos, sin reclamos
contra nadie.
Aquel fue mi último
encuentro con Rolf en su casa. Él dejó de contestar mis cartas y yo tampoco
insistí en escribirle. Reza un refrán entre gitanos: mientras más lejos, más dulce, que calza bien en estos momentos.
Sus recuerdos son estas líneas que me atreví a tomarlas de mis apuntes de
juventud y dos libros de cuentos escritos a máquina que una tarde él me confió,
mientras le acompañaba a tomar el tren con rumbo a Belgrado, durante la guerra
civil en Yugoslavia. Pero de ello hace mucho.
En 1998 lo visite en una
cárcel de Zúrich, donde cumplía una condena de 9 años, bajo la acusación de
tráfico de blancas; en realidad, lo que la justica helvética no pudo entender y
peor perdonar fue su determinación de ayudar a ingresar ex sus alumnas y
amigos en Suiza, utilizando las ventajas que tenía entonces el pasaporte
rojo, para evitar que terminen violadas y muertos bajo los fusiles de
Karadzic, el gran genocida de los Balcanes, cuando éste se dedicó
a limpiar Serbia y Montenegro del pueblo musulmán, con el apoyo de
EE.UU. y el silencio, que es peor, de la comunidad europea. Años después,
Karadzic fue a prisión y allí murió sin ser juzgado a tiempo.
Rolf, mi maestro, luego
de cumplir la condena, acabó sus días de glossar en los callejones de la
Niderdorfstrasse. Su cuerpo sin vida fue hallado en una banca de madera junto
al rio Limmat, cubierto con nieve una mañana de enero del 2005.