De Rafael M. Arteaga
Cuando la brisa
del norte invadía las calles arenosas de Atenas y los días insoportables del
verano llegaban a su fin, el joven Luciano de Nemea cambiaba de humor porque en
la nueva estación se celebraban los festivales de poesía, una costumbre helena
que la ciudad organizó cada año, y en las que él compartió –generoso e inquieto
su espíritu ante las distancias del mar- sus creaciones y el vino de sus
bodegas con autores de otras regiones, cuyos nombres sonaban en el trato
continuo de mercaderes y soldados. Siempre alerta a los vientos de los cantos y
a las innovaciones que presentaban los extranjeros -griegos al fin, aunque
nacidos en otras tierras-, no dudó en ocupar la primera fila de espectadores,
en compañía de su esclavo preferido.
Desde países distantes
llegaban los autores a Atenas para leer sus textos durante una semana, días en
los que el mismo Dionisio –así creían sus habitantes- bajaba del Olimpo,
disfrazado de viajero, para compartir con los mortales los placeres de la
tierra. Unos venían de Heraklion, famosa por sus vinos; otros de Samos, de
Alejandría (una jornada de dos semanas en barco y a pie); de las antiguas colonias
griegas más allá de las islas, como Siracusa o Alejandría. Los poetas esperaban
todo el año para visitar de nuevo el anfiteatro, ubicado tras el Partenón; no
en vano la ciudad fue años atrás el centro del mundo, donde sus hijos –refugiados
en otras tierras- volvían para encontrarse una vez al menos en la vida y sitio
obligado de los intelectuales de afuera que soñaban con emprender un día el anhelado
viaje.
Luego de muchas
estaciones, Luciano llegó a ser el retórico más importante de las primeras
épocas del cristianismo, y no por ello dejó la costumbre de ir a los festivales;
sólo que entonces -acompañado no de un esclavo, sino de varios jovencitos que ansiaban
escribir igual que su maestro-, empezó a comportarse de modo extraño en las
tribunas, deseando escuchar sólo cantos de su agrado; si ello era así, él se
acercaba a los poetas para felicitarles con hojas tiernas de laurel, un abrazo
y, en medio de la euforia, invitarles a disfrutar el vino más añejo de sus bodegas
de Creta; caso contrario, él golpeaba con enfado los pies en el suelo, (algo común
en los espectadores de aquel tiempo cuando el artista o la obra no eran de su
agrado), hasta que el intruso, avergonzado y sumiso, abandonaba el escenario
por la puerta de atrás.
Corría el año 52 d.C.,
cuando un extranjero -llamado Petronio y con la aureola de ser un influyente
político y escritor en la metrópoli romana- llegó a Atenas para asistir al encuentro
de poesía. Una horda de autores viejos -se entiende consagrados- fueron a
recibirle en el Ágora y cada uno se esmeró por tenerlo -cual trofeo- en su hogar;
pero esta vez la fortuna tocó las puertas de Luciano.
El griego hospedó
en su casa al caminante, le dio la mejor de sus habitaciones; bajo la luz de
los mecheros, y con algunos cacharros de vino sobre la mesa, hablaron entusiastas
de autores y obras. Luego, cerca del amanecer e inspirados con la luz de sus
maestros, caminaron dirección a la Acrópolis, donde estaba el santuario de Zeus,
para agradecer al dios por el viaje y suplicarle que la estadía allí esté
colmada de aventuras; sin dejar de ir a la casa de Artemisa para leer en voz
alta sus escritos.
Con éstas y otras
monadas, propias de la gente ilustrada y de sus espíritus liberales, casi ebrios
aún, transcurrieron juntos la mañana hasta la hora del almuerzo; tiempo en el que,
movidos por el hambre, volvieron a casa para comer, hacer una breve siesta y luego
alistarse para la tarde.
Desde el jardín de
Luciano había una magnífica visión del teatro de Dionisio, aunque arruinado desde
la época de la invasión romana, y sitio donde después habría el certamen de
poesía; igual la sede del oráculo de Gaya, cuya belleza fue custodiada por la
monstruosa serpiente Pitón, hasta que Apolo le cortó su cabeza, para habitar el
templo con la diosa durante once siglos. Sus muros aún estaban cubiertos con himnos
-tallados en piedra-, en homenaje a los dioses, y para envidia de los artistas
que buscan con sus obras perpetuarse en la memoria de la gente.
Era tiempo de
salir. Se pusieron sus mejores mantas, las sandalias -con algunas piedras preciosas
incrustadas en el cuero- y caminaron por el centro del callejón cubierto de
piedras que daba hasta la colina de la Acrópolis, seguidos, tal una procesión,
de su gente portando numerosas ramas de laurel y recipientes con vino para
obsequiar a los trovadores después del concurso. La caravana llegó al anfiteatro,
y los poetas se ubicaron en primera fila, para tormento de muchos amigos.
Aquella ocasión
los jóvenes autores habían decidido rendir homenaje a Luciano, el mayor satírico
y orador de lengua griega, de quien ellos tomaban su vida y obras como ejemplo
a seguir, y por cuyas manos pasaron muchos escritos buscando un comentario favorable
o, por lo menos, lograr la satisfacción de saber que sus obras habían ingresado
en la biblioteca del anciano.
-"¡Larga
vida al poeta!" -Suplicaron ellos a los dioses al inicio de la ceremonia-
“Y que las nueve musas sean generosas cien años más a la hora de la creación.”
-Mientras el maestro, envanecido con los elogios de los presentes, palmeó sus
manos, ordenando el inicio del programa.
Bellos y
radiantes, como sólo los jóvenes pueden serlo, bajo el sol del atardecer,
vestidos con sus mejores túnicas para el mayor evento de sus cortas vidas, los escritores
entraban al proscenio y, antes de hablar siquiera, dirigían la mirada al
anciano en las gradas de la tribuna, el mismo que, indiferente, chasqueaba los
dedos de su mano derecha como señal de aprobación para leer sus escritos.
El público griego
de entonces disfrutaba de los versos. Ellos sabían que al inicio de la
primavera se realizaban las fiestas en honor a Dionisio, luego venía el
festival de la tragedia, los juegos atléticos y la lidia de toros en verano; al
comenzar el otoño, los poemas; si antes no había una lapidación o, lo más
probable, la guerra contra los estados vecinos.
Petronio admiraba
los versos de Luciano, sobre todo su segunda obra de juventud denominada: Himnos
a la Muerte. Su educación, al mismo tiempo que romana, fue griega también; no
en vano los senadores y nobles de la metrópoli confiaban a los profesores
helenos la educación de sus hijos. El nombre del anciano sonaba con frecuencia entre
los intelectuales del imperio, de aquí su decisión a aceptar el hospedaje en
casa de éste. Le habría encantado conocer en este viaje también a Estrabón, el autor
de aquel libro de lectura durante sus años de adolescencia en la escuela:
Geografía; mas la noticia de su muerte no había llegado aún a Roma. Durante sus
noches de estadía en Atenas, Petronio recitó de memoria, para agrado de su
anfitrión (algo común en los escritores de la época), diálogos completos entre
Edipo y Creonte, algunos poemas de Safo y hasta fragmentos -en la lengua de
Homero, por supuesto y respetando el metro yámbico- del mismo Apolonio.
Esta vez, sin
embargo, Luciano se comportaba más irascible que nunca. No ofreció vino a los participantes
del primer día, tampoco dejó su sitio para poner en la cabeza de alguien la
preciada corona de laurel. Zapateaba con enfado mientras los autores leían sus
versos, a otros –inclusive- les recriminó con gruesas palabras por la calidad
de sus escritos y hasta amenazó en público con clausurar el evento seis días
antes de lo planeado.
-"¡No lo
hagas, por los dioses!" –Se incorporó al instante Petronio con tales
palabras-. "No voy a hacer un viaje tan largo para volver a Roma sin
disfrutar del evento".
-"Gran
Petronio", insistió Luciano, señalando con torpeza a la nueva camada de
poetas en las gradas de la tribuna: "¡Esta no es la verdadera literatura griega!"
-"¡Lo
es!" -replicó en voz alta el romano y aplaudió al último lírico que se
había quedado en el escenario, sin decidir, si continuar leyendo o marcharse al
oír la discusión de los maestros en público.
-"Mi querido
Luciano", -continuó Petronio-, "yo he leído tu obra y sé hasta dónde has
llegado. En estos días, que de modo generoso me hospedas en tu casa, he
conocido tus proyectos literarios, y me alegro que las musas aún sean pródigas contigo,
pero no hay libro nuevo en mis manos y en caso de haberlo, ¡por Júpiter!, que
yo puedo intuir dónde empiezas y en qué terminas; mas, de estos jóvenes, nada sé
en absoluto. ¡Y aquella es su ventaja frente a nosotros!"



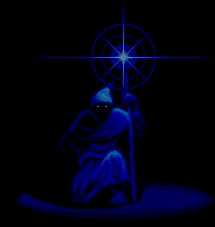














Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen