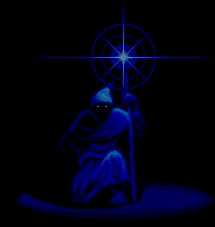Tomado del libro: VIAJES, de Rafael Marcelo Arteaga, Ramaar editores, Quito - 2005.
Katmandú en la noche, 2007.
Cuentan en Katmandú que en una región perdida al oeste del Himalaya, su rey despertó una noche con gritos y sollozos, que obligó a la gente del palacio a levantarse de prisa. Temido como era, e irritable a causa de las últimas sublevaciones de su pueblo, nadie quiso estar fuera de su mirada en esos momentos, que llegó a armarse tremendo revoltijo al amanecer. El edecán asomó con los perros, el cocinero fue a sus ollas, el fregador se puso a limpiar de nuevo el piso, mientras las concubinas fueron a ducharse -por si eran requeridas a esa hora.
Los ministros y asesores, aun medio dormidos, llegaron a prisa a la habitación para averiguar lo que ocurría.
-¡Soñé que era el rey de estas regiones!-, gritó el monarca, lloriqueando como un niño bajo las sábanas. Los consejeros juzgaron que se trataba de un mal sueño y con prudencia se inclinaron a él para decirle al oído, intentando animarle:
-¡Pero si su majestad es el soberano de estas regiones!
Escuchar estas palabras fue peor. Sus gritos volvieron a resonar en las paredes del palacio; luego se incorporó, fue hasta la ventana –y tras él sus tímidos consejeros. Desde allí observó la ciudad en tinieblas, el pueblo que él había edificado, espejo de su transcurso en la tierra, y hoy, lleno de hombres, con antorchas en mano, acercándose por los callejones y profiriendo insultos en su contra.
Volvió el rostro a sus acompañantes y fue sólo para confirmar cuán denigrante es en el ser humano el servilismo de quien se arrima, crece y se vuelve fuerte bajo la sombra del poder, del que cierra sus ojos y vende su alma a cambio del deleite fugaz de ser ministro, embajador o simple comisario de aldea. Extasiados con el resplandor que les brinda su autoridad, son igual a ciertos reptiles que se arrastran en el suelo, pero avanzan muy lejos. Se agitan y tiran los hilos en ese juego de marionetas por conseguir un nombre, un espacio al que no llegaron con sus toscas figuras fuera del escenario; hasta que un día el dueño del tablado corta las cuerdas y deja caer sus muñecos, inútiles para la siguiente comedia.
El rey los miraba con repugnancia y no permitió que se le acerquen; eran las flores del jardín que él cultivó con empeño durante sus años de gobierno; eran el reflejo de su imagen con el pueblo, sólo que más opacas, sin formas definidas, maleables, -justo para adaptarse al color y textura del próximo espejo. Las consignas y gritos afuera se multiplicaban, pero no hizo caso. En medio del palacio, él recorrió con sus ojos cuanto allí significaba su autoridad: el bastón de mando con incrustaciones de piedras preciosas, la banda real sobre los trajes de ceremonia, los sellos para reforzar sus mandatos, los escribanos -que siempre redactaban sus mensajes a la nación, las copas de fino cristal junto a los cubiertos de plata, los documentos firmados, los perros (¡que mordían las piernas de sus asesores y ministros!).
Afuera del
edificio, los gritos de consignas, las amenazas volvieron más
frecuentes los disparos de la guardia. Se escuchó forcejeos, golpes
entre grupos de fuerza; luego surgió un silencio y tras él, los
lamentos de los heridos en el suelo. La noche había cedido a la
claridad de la mañana. El rey vio al fin la plenitud de la ciudad y
fue sólo para comprobar que sus sueños de gran emperador terminaban
ahí, en un frío y rocoso país perdido en la inmensidad de los
montes Himalaya.
Druk
Yul, en el centro de Bután.
2005
Sin una red de trenes llenos de gente y de mercancías, llegando y volviendo a partir a otras ciudades del continente, sin empresas de aviación de bandera nacional, sin amplias carreteras para movilizar la producción interna; sin teléfono, o alcantarillado en las casas de sus súbditos, sino con pastores que iban cada estación a alimentar sus rebaños en las montañas, con hordas de vendedores ambulantes y desempleados en las calles, con niños y jovencitas vendiendo sus cuerpos en las grandes ciudades, con un tercio de su población joven en otras naciones, donde –por su origen- reciben un trato igual al de los ilotas en la antigua Esparta. Con oscuros asesores graduados afuera, que se burlaban a sus espaldas y esperaban el momento de destronarlo. Con timoratos escritores dedicados -no a escribir una línea, una hoja más del gran libro de literatura (que inicia con una actitud responsable ante a la vida), sino a lamer los huesos llenos de grasa que el poder arroja bajo la mesa; con artistas escurridizos embarcados en un viaje interior ¡y que el resto se hunda con el Titanic! En fin, un reino miserable que él edificó a la medida de sus sueños.
Pero las
flores de palacio solo sirven para adornar espacios interiores, no
soportan el sol del mediodía, los fríos del amanecer en las
montañas, ni largas temporadas de sequía como las flores
silvestres, las flores que nacen en los suelos más áridos, junto al
estiércol, al borde de las carreteras, donde crecen y se reproducen
con furia ante a la fugacidad de la vida. Esas flores pedían aquella
mañana la cabeza de su gobernante.
El ruido de
las armas cesó y en su lugar los gritos de la muchedumbre inundaron
la plaza, cerca del edificio. Los militares habían cedido posiciones
y se ocupaban ahora de defenderse ante la furia de la juventud que,
armada con piedras y palos, buscaba venganza por sus hermanos caídos
afuera. Cuando las gruesas puertas del palacio cedieron y el rey vio
a los jóvenes enfurecidos ingresar en él, sus hombres de seguridad
lo rodearon, y tal si fuera a comenzar un juego de niños, le
cubrieron el rostro con una manta y lo sacaron a prisa del lugar.
Él no
recuerda lo que ocurrió después ni cuánto tiempo estuvo así,
hasta que la voz de su madre lo despertó. Averiguó de inmediato en
dónde estaba, pero no hubo respuesta. ¿Qué sentido tendrían
entonces las palabras? Su madre lo entendió así y por ello, siguió
a su lado, en silencio. Los asientos y el ruido del motor le
indicaron que estaban en un avión y alguien le dijo más tarde que
la ruta era Delhi, donde el gobierno de la India le había concedido
asilo político.
Él, que
quiso fundar una dinastía de mil años en el poder, fugaba ahora con
su familia y sus hombres cercanos del país, para no enfrentar a la
justicia del nuevo gobierno. Sin decir nada, se acercó a los
cristales y, como ese amor que no volverá más a nuestros brazos,
fijaba sus ojos en cada detalle de la tierra allá abajo: los ríos
bajando infatigables hasta el mar, y en él los hombres con sus naves
surcando las corrientes; los cafetales y el aroma feroz de sus granos
en los hornos, los campesinos sumergidos en el fango de los
arrozales, las casas, que no son tales sin sus habitantes: la nación
que le dio la oportunidad de cambiar su historia, de engrandecer los
libros con su nombre y que ese día, como un amor joven, lo separaba
con violencia de su vida. Allí terminaron sus sueños de rey. Sueños
que nunca fueron los de su pueblo.