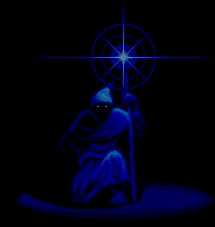De Rafael Marcelo Arteaga
Tomado del libro ENCUENTROS, Galia Editora-Mexico City, Primera Edición 2009
Me quito los zapatos y beso la tierra
para reconciliarme con mi sombra
bajo el sol de esta mañana.
No hace falta decir mi nombre,
mido mi lengua al hablar,
descifro tus frases en mi corazón
para acercarme a ti
y conseguir la armonía del viaje.
Aquello que destruí y amé,
que oculté bajo la lengua
y no pude aceptarlo
con el transcurso de los años,
me ha traído aquí.
Nada vislumbra más que el pasado.
Una máscara ceremonial,
temible ayer,
y hoy en los museos del mundo,
un dios bajo la lluvia, como un leproso,
rodando en jirones sus carnes;
páginas manoseadas durante siglos
en las bibliotecas de un pueblo estéril,
días de cólera y silencio
multiplicándose hoy
–igual que moscas en el estiércol.
Pero la boca de un muerto
no habla de esperanza.
¿Qué necesidad tienes -entonces-
de indagar por ellos
con el estómago vacío?
¿Por qué lamentarse de tu condición
ante esos rostros de madera,
si la lluvia de mañana
tampoco recordará tu nombre?
¿Fueron ellos dichosos al creer
que con el sueño
se acercaban a mejor mundo?
¿Este mundo? Y tú,
¿sabes quién eres a ciencia cierta
o sólo crees que lo sabes
cuando bajas las cortinas y hablas
contigo en las cuatro paredes
de la habitación
-que son el límite de tu existencia?
Gimes ante la duda,
mas ello no es otra cosa
que vanidad: el caos de tu palabra
irá siempre contigo.
Mira tu sombra en los ramales
del agua y deja caer
ahí tu voz: no hay repetición de días
para reconciliarse con el pasado,
ni siquiera "el volver a hacerlo bien",
pues el tiempo hace
posible la aparición de la vida
pero no tiene influencia
en el ritmo de ella; así, la rosa,
es el vestigio de su florecer,
el río, lleno de sucesos,
es nuevo cada instante,
y no es que estamos perdidos,
sino que en un giro del tiempo
hemos perdido algo.
Fiel a mi traición,
avanzo entre las ruinas.
Mi rostro no es más joven
que cualquier estrella
en el universo;
no busco la luz, no el fin,
sino el misterio de las cosas,
y esto lo puedo gritar aquí
porque ni nombre no tiene importancia.
Si el agua del río no se detiene
en mis pies, ¿por qué ha de inquietarme
lo que ignoro más allá de mi tiempo?
¿Por qué afligirse con el moribundo
que espera tras las puertas de madera
la luz de un nuevo día?
La tierra es una casa
que se abandona pronto,
morir es desnudarse ante el mar,
¿no lo has sentido alguna vez
en las escuálidas noches
de otoño al borde de las olas?
Esa hoguera se extingue
cuando los nombres de las cosas
son las cosas y no el oleaje
de la continua especulación.
El caminante lleva palabras,
sólo palabras
que en el transcurso del camino
ya no le dicen nada.
El caminante es feliz cuando ve a su hijo
en manos de la partera,
o cuando vuelve a casa y entre
el bullicio de los niños,
se sienta a la mesa
para compartir
el pan de tierras lejanas.
El caminante sabe que el tiempo
es fuego, no cenizas,
que la suprema realización de la muerte
tiene lugar en el olvido de sí misma,
y por tanto él –en medio de las ruinas-
busca y acepta lo que es,
porque su edad sintetiza
el anhelo de sus antepasados,
aunque a sus obras las cubra el polvo
y en ese lapso el universo
no haya cambiado tanto
-como nosotros.