El premio para el escritor, más los elogios desmedidos de los ponis en la aldea, fue como alcanzar el zenit de su carrera y no el inicio de un reto que lo habría llevado a lanzarse al abismo de la creación.
Texto: Rafael M. Arteaga
Hace treinta años, fue el primero, y acaso el único ecuatoriano hasta ahora, en ganar un importante premio de literatura a nivel Latinoamérica; luego, su militancia política, no el "susurro de las musas" al oído, se encargaron de consagrarle en el podio de los inmortales de nuestra aldea.
Recuerdo a una apasionada editora del diario El Comercio preguntarle, en una entrevista, qué pensaba hacer luego de recibir aquella distinción, tan codiciada por los escritores y por los jóvenes de entonces que soñábamos con dedicarnos al oficio de escribir como una profesión, sin dejar de ser "revolucionarios".
Aún está en mi mente su foto en la portada de la revista. Lucía fuerte y esbelto, como un potro de Arabia. Tuvo un arranque espectacular en una pista llena de ponis literarios en el Ecuador de los años 80.
El escritor que, al contrario de su cara de luchador de la UFC, tenía una voz suave, como el gorjeo de un canario en su jaula, contestó - entusiasmado - que estaba en sus planes o ya tenía cinco novelas listas para la editorial, dos obras de teatro y una más de filosofía que trataba sobre los significados mutantes en las letras, o algo parecido. Daba la impresión de ir a la velocidad de un avión supersónico. El Concorde -por aquellos tiempos - empezó a unir París con Nueva York en cuatro horas.
Ante la pregunta de si le gustaría vivir en algún lugar especial donde dedicarse a la escritura, su respuesta fue: París. No en vano García Márquez, tan en boga aquellos días, vivió y escribió allá durante su juventud; para nosotros estaba claro que ambos pertenecían a otra generación, porque nuestra ciudad, en cambio, era New York. Hablo de Vicente Robalino, Jennie Carrasco…Sus historias nos fascinaban por su lenguaje despiadado, brutal, como el jap de un boxeador directo al hígado, describiendo esa herencia, casi medieval, de Quito a fines del siglo XX, causando rabia en los "viejos y consagrados" escritores de entonces, que no se habían enterado (o no aceptaban) que la velocidad de las turbinas superó al sonido.
Luego ella quiso saber en qué se inspiró él para escribir su libro.
- ¡En la lucha obrera! Respondió enfórico, con un fuerte golpe en la mesa.
Y la periodista, seducida por el entusiasmo del genio, arremetió de nuevo:
- ¿Qué oficio le gustaría si no fuera escritor?
- ¡Limpiador de zapatos!
- ¡La cagó! -, gritamos en coro, tras la lectura del periódico en boca de Allan Coronel, moribundos aún y chiros tras la farra de la noche anterior.
Por aquellos días mi padre, que también frisaba los cuarenta y cinco años, planeaba, igual que el escritor, su retirada. Tenía un quiosco con baratijas y dulces en el bar de una escuela de barrio. No le gustaba la idea, llegado el tiempo de la soledad, de acabar sus días en una habitacíon sin sol, sin aire; así que imaginaba con dedicarse a lustrar zapatos, forcejejando cada día con los guardias municipales por un espacio en el parque del pueblo. No tuvo una juventud espectacular. Recién a los veinte años aprendió a escribir su nombre y, desde entonces, no cambió su firma. Nunca hojeó un libro, no aprendió a sumar o a restar en el papel, pero fue feliz, eso creo, hasta la ultima copa de ron que acabó con su vida.
El premio para el escritor, más los elogios desmedidos de los ponis en la aldea, fue como alcanzar el zenit de su carrera y no el inicio de un reto que lo habría llevado a lanzarse al abismo de la creación. Su descenso literario fue igual de vertiginoso, aunque con paracaídas, y las musas, ah las musas, ya sin fósforo ni mecha que encender, lo vieron - con lágrimas - cerrar sus libros para convertirse en un tragador de espadas, lanzafuegos de los gobiernos de turno.
Sus mejores años de revolucionario quedaron atrás, igual que la bella Mercedes Sosa, Piero o Pablo Milanés y empezó a luchar por un espacio que creía merecer en el podio de los inmortales, movido por esa torpe creencia de ser el maximam splendorem de las letras y que es obligación de la sociedad proteger a sus genios. ¿Quién les hizo creer que espacio alguno les pertenece en aquella cocina de brujas llamada Casa de la Cultura?
Una voz les susurrra atrás: Eres un artista. Libera tu espíritu de fustigador y rebelde.

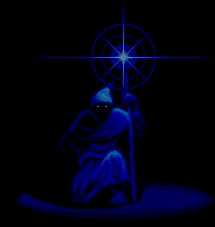














Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen