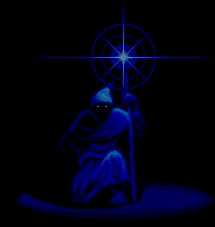Del libro Amores Estériles, (2004) de Rafael M. Arteaga
Con fotografías de Daniela Edburg
La muerte más ácida
Imágenes aparentemente idílicas que esconden una sorpresa mortal.
De vuelta al hogar, el sábado por la madrugada, descubrí un automóvil fuera de la carretera, con sus pasajeros adentro cubiertos de sangre, y junto a ellos de pie, ceremoniosa, igual que un policía al extender la boleta a un infractor, estaba la muerte, borrando los nombres del libro que siempre lleva en sus viajes. Nadie más estaba con nosotros, así que decidí hablar.
– No te ensañes con ellos – protesté, sin acercarme del todo y tratando de medir el tono de mi voz – que nosotros estamos de paso, mientras tú permaneces aquí –. Y ella se puso a gemir como un niño sorprendido en falta, me dijo que lo sentía mucho, pero nada tuve que ver con el accidente. Yo iba de paso al hospital de un pueblo cercano, a un parto donde la madre o su hijo debían acompañarme y jamás me habría detenido en este lugar sino fuera porque un automóvil a exceso de velocidad, en medio de la neblina, atrajo mi atención; yo avancé a prisa para ver quienes iban adentro y comprobé que los tres ocupantes estaban ebrios. Yo ignoraba algo de esta cita, (lo del nacimiento estuvo marcado mucho antes, mas al encontrarnos aquí, decidí averiguar si alguno de ellos debía acompañarme esa noche. Por un momento pensé ¡te juro por mis huesos! ignorar la situación e ir con tiempo al hospital, pero al hojear el cuaderno, oí el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento y yo supe de inmediato lo que vendría: el conductor perdió el dominio del volante y el vehículo – zigzagueante – salió de la carretera. Cuando encontré los nombres de los muchachos en la lista, el automóvil se había precipitado contra el árbol; yo me acerqué, sin embargo, no para llevarme a alguien, sino para averiguar qué sucedió con ellos y fue solo para comprobar ¡que los tres se me habían adelantado! En éste caso yo no hice más que borrar sus nombres del libro.
La muerte más ácida
Galletas de chocolate rellenas de crema. Mortales.
Concluyó solemne, mirándome de los pies a la cabeza frente a las luces de mi auto. Yo cerré de inmediato la chaqueta y recogí los brazos en mi cuerpo; decidí alejarme pronto de ella, mas al dar el primer paso, escuché un gemido o algo similar que salía desde el interior del coche, y hasta me pareció – observando fijamente allí – que uno de los cuerpos se movía. Me acerqué a prisa dispuesto a ayudar, tomé la mano (tibia aún) del que estaba más cerca y medí el pulso.
– Es tarde – Me advirtió ella, escondiendo su voz bajo la manta negra que le cubría. – Fue una bocanada de aire comprimido, nada más –. En efecto, uno de los cuerpos que, (ninguno tenía el cinturón de seguridad) tras el golpe debió haberse estampado contra el panel de mando, volvía lentamente atrás y, ya sin control, se deslizaba hacia un costado del asiento. Yo intenté abrir la puerta al instante, pero al tomar la manija, mi mano rozó con un pedazo de vidrio, brotando de ella en seguida una línea rojiza que poco a poco fue haciéndose más grande, hasta caer en el suelo.

La muerte más ácida
Si una muere porque su secador atrapa sus cabellos fatalmente, ¿se está suicidando o es víctima inconsciente de un trágico y romántico accidente contemporáneo?.
Mis piernas flaquearon. La muerte comenzó a aullar a mi alrededor, suplicando que extienda el brazo para lamer mi herida. Yo demostré serenidad, hice la venia del actor en el escenario para volver a mi auto, probé la máquina y, mientras acomodaba el visor de la puerta descubrí ¡que ella estaba junto a mí!
– Yo no tuve nada que ver con esto – insistió, – no me culpes ni te lleves una mala impresión de mí.
– ¿Puedo irme? – Interrumpí enfadado al verle tan cómoda en el asiento que usualmente va mi mujer.
– Soy tu compañera – trató de persuadirme, – y nunca te abandono –. Yo, en cambio, comencé a acelerar. Las sombras acogieron con interés el rugido del motor.
– Hey – me distrajo del volante, – ¿y cuándo quieres que pase por ti?
– Mi observación es seria – aclaré de inmediato, animado quizá por la certeza de que esa noche no sería la última para mí; frente a ella, sin embargo, debí fingir mi mayor melancolía. Acepté que mis padres estaban viejos, mi cabeza lucía calva, pero de ningún modo, le aclaré en seguida, yo iba a servirle de chofer la noche entera. Detuve el automóvil y la invité – muy amable – a bajarse de él.
– ¿Puedes llevarme siquiera hasta el hospital? – Imploró, resignada, al ver mi cambio de actitud. – Vamos en igual dirección, ¿verdad? Te aseguro – añadió casi sumisa – que en cuanto pasemos por allí, ¡yo misma bajaré de este cacharro! No puse objeción y tampoco tenía alternativa. Cambié de marcha y aceleré a fondo otra vez.
Avanzamos en silencio varios kilómetros, sin que ninguno de los dos dijera algo. Dejamos atrás, una a una, las luces de las lámparas al borde de la carretera. La neblina se volvió más densa cerca del amanecer. Fue un viaje interminable, hasta que ella rompió nuestro silencio; alzó su manta y me mostró el libro.
– Aquí constan – se dirigió a mí – los días de tu vida. Y lo golpeó con fuera varias en sus huesos. Yo le pedí, sin descuidar el volante, que me permita dar un vistazo en él, pues era mi derecho si mi nombre estaba allí.

La muerte más ácida
Una de las fotografías de la artista, que ironiza y bromea sobre algo tan trascendental y cercano como la muerte.
– ¿Qué te parece – habló de nuevo con entusiasmo, luego de una farra y en tus venas hay más licor que sangre, cruzas la calle...?
– Esas cosas – le advertí – me asustan demasiado.
– En navidad, la época más dulce del año, ingieres un cóctel de diablillos...
– Tampoco – le interrumpí de mal humor – porque ello me suena a plagio de telenovela mexicana.
Y se puso a meditar en posición de loto. – ¡Ya! chasqueó radiante los dedos –, tomas el ascensor y en el piso veintinueve ¡se rompen los cables!
Yo le dije que su propuesta no me convencía del todo, pues no me agradó la idea de acabar mis días como sardina dentro de una lata
– ¡Vaya que eres difícil! – Exclamó enfadada – Yo solo cumplo con mi deber.
– Y yo entiendo bien aquello – repliqué al instante – pero tampoco puedo aceptar cualquier cosa.
– ¡Alto, alto! – Interrumpió de pronto nuestra conversación – No me interesa hablar contigo, tú no estás en la lista de hoy. ¡Detén el auto, por favor, detén el auto, que nos pasamos el hospital! –. Yo sujeté firme el volante, pisé el freno, volví la mirada y, en efecto, el hospital quedaba muy atrás.
– Te dejo – Habló irritada al bajar del vehículo, – que me has hecho perder una cita y debo apresurarme para no fallar a otras. Nos volveremos a ver – me advirtió –, y sin darme las gracias, cerró la puerta de un puntapié.