Fotos: Cesar Vinueza
Como en una partida de ajedrez, cuando el rey, atrapado en una esquina, espera el movimiento del mate definitivo; asi en medio del caos social del 20 de abril del 2005, siete jovenes logran tomar prisionero al recien nombrado presidente del Ecuador, Alfredo Palacio, en sustitucion de Lucio Gutierrez. Los resultados electorales del 30/09/2007 tienen su punto de partida en esa fecha. Los peones de entonces derrocaron al rey, mientras que para otros jugadores la partida recién comenzaba.
"No he leido que un poeta vaya a la carcel por matar a alguien, asi que sus amenazas me tienen sin cuidado"
Alexis Cuzme, autor del blog ciudadhecatombe
1

Este es el relato de las tres horas que Alfredo Palacio fue rehén de un grupo de jóvenes en el edificio de CIESPAL, mientras la gente de Quito, en la comodidad de sus hogares, celebraba la caída de Lucio Gutiérrez. Nadie más, a excepción de nosotros, sabe lo que sucedió allí. Es una historia que, por falta de liderazgo, de sentido común, eufóricos –quizá- con la victoria en nuestras manos, luego de huir el coronel del palacio de gobierno, no supimos qué hacer. Disfrutábamos de tener al vicepresidente cautivo: él fue nuestro trofeo durante un tiempo en el cual ni siquiera a los medios se les permitió acercarse, porque del mismo modo que a los políticos, ellos fueron también repelidos con silbatinas, e –incluso- con golpes.
Desde las 15:30 de aquel 20 de abril del 2005, la población escuchaba a través de los medios apenas rumores que, por momentos, se volvieron un melodrama de corte mexicano; se emitió cualquier información para mantener la sintonía, mientras el público, casi enfermo de tantos sucesos en tan corto espacio, pedía más acción a los actores.
Muchos debieron imaginar a un oscuro y tímido personaje, (premiado de pronto con la presidencia de un país, como recompenza al silencio desde su clínica privada, en vez de intervenir activamente en sus funciones de segundo mandatario), organizando su gabinete, discutiendo un plan mínimo de gobierno con técnicos y académicos, rodeado de economistas. Dialogando -tal vez- con los militares para conseguir su aprobación ante el nuevo gobierno, o – muchos sospechaban y se jalaron los pelos- en tratos con los viejos políticos para conseguir un acuerdo mínimo de gobernabilidad; pero no fue así.
Yo pude ver el miedo en sus ojos cada vez que la multitud gritaba consignas afuera del edificio. Igual él presenció cómo fueron abatidos –horas antes- dos legisladores que intentaron huir por la cafetería de CIESPAL, sitio donde el congreso ecuatoriano, en un simple lavado imagen y de tomar distancias frente al caos en el que estaba –y está- sumergido el país, cambiaron de marioneta para que siga esta función macabra, donde se rifa carroña y podredumbre.
A las 17:30 comenzó a llover. Para entonces los “forajidos”, como nos bautizó el ex dictador, nos dimos cuenta de la presencia de muchos delincuentes que hacían de las suyas en las numerosas oficinas del edificio con el pretexto de mostrar su insatisfacción contenida durante los meses del gobierno militar; sin embargo, no hicimos nada para detenerlos y algunos contribuimos también a ejecutar actos de vandalismo, como romper ventanas, patear computadoras, quemar archivos. Estábamos fuera de nosotros, eufóricos, silvestres y sin lograr ponernos de acuerdo en algo. Se cumplió el objetivo más rápido de lo que pensábamos, al retirar las fuerzas armadas su apoyo al coronel, pero no estuvimos preparados para después.
La victoria nos sorprendió sin planes concretos, sin capacidad de reacción para volver a organizarnos frente a nuevos desafíos en cuestión de minutos, no siquiera de horas: el destino de la nación estuvo en nuestras manos durante 3 horas, nos embriagábamos con ello y lo dejamos pasar ocupados en vanos discursos, forcejeos entre nosotros para imponer ideas, elucubrando formas de gobierno copiadas de los libros.
-“Asamblea popular”, -gritábamos a veces-, “Gobierno popular”. O, en el éxtasis de nuestra impotencia-: “¡Que se vayan todos!” Y así transcurrió el tiempo. Yo vi como un grupo de los nuestros se acercó a golpear a un camarógrafo de televisión. Vi a un reportero en el suelo, a los que se llevaron su grabadora y billetera, pero no hice nada; apenas alcancé a gritar “¡No violencia!” El resto repitió igual en coro; mas las pertenencias no volvieron a su dueño. Si alguno de nosotros trató de hablar un tema concreto con Palacio, como el TLC, causales previstas en la constitución para disolver el congreso, la participación de gente nueva en el gobierno, los demás le silenciaban con gritos: “¡No queremos líderes! ¿De qué partido eres? ¡Cállate de una vez imbécil!”.
De pronto decidimos conformar una asamblea popular, siguiendo tal vez las consignas de la multitud bajo la lluvia y al momento pedimos que se designen los representantes de cada sector social. Los primeros en elegir al suyo fueron justamente ¡los delincuentes! Empujaron a uno de ellos designándole delegado por las universidades del país. “No nos hagas quedar mal”, le recomendaron –incluso- sus compinches. -“El siguiente grupo”, -anunciamos enseguida-. “¿Quién representa a los médicos?” -Por fortuna nos dimos cuenta temprano que el juego era demasiado aburrido. Y otra vez quedamos en nada.
Unidos nos sentíamos seguros. Yo estimo que si la guardia presidencial hubiese decidido cumplir su deber, no habría necesitado de mucho esfuerzo para ello: era la hora de la merienda, en el momento más intenso de la lluvia (18:40 aprox.) estaban cerca de 100 personas dispersas frente al edificio, más 12 en el garaje con el vicepresidente; pero no vinieron y ello permitió que nosotros dilatáramos el tiempo con tales asuntos.
El grupo de afuera se encargaba de repeler cualquier acercamiento de los medios con sentencias como: “Mentirosos”, “Alcahuetes”. Las tres apariciones anteriores del cardiólogo en los ventanales del edificio terminaron en sonoras pifias e insultos por parte de la juventud. El país mismo era un caos hecho a nuestra medida: sin corte de justicia, sin cúpula militar visible, sin policías en las calles, sin ministros, sin congreso. Cuatro horas sin que el nuevo presidente pueda abandonar el edificio para ir a posesionarse en la Plaza Grande.
A riesgo de ser acallado por la multitud, yo comencé a gritar que debíamos liberarle, a fin de evitar la destrucción del país. No podíamos dar tiempo a que los militares y la clase política tomen aire y se reorganicen para formar otro gobierno –hecho a su medida- ante la ausencia del titular. Los infiltrados se opusieron a dejarlo salir. Pedían que él firme primero su renuncia.

A excepción de la puerta de ingreso a la cafetería, ubicada en el subsuelo de CIESPAL, no existía otro lugar por donde él habría podido huir; de ello ya nos habíamos percatado algunos forajidos horas antes, guiados -tal vez- por nuestro instinto de antiguos cazadores, y más en aquel momento, cuando teníamos a la presa sometida; por ello, al ver extinguirse las luces de los pisos superiores, (la idea fue hacernos creer que el segundo mandatario con sus hombres de confianza ya no estaban allí y, por tanto, dentro del edificio, todo volvía a la calma), un grupo de 12 personas rompimos de inmediato los seguros de la puerta del garaje, ponchamos las llantas de un trooper rojo que estaba parqueado justo a la entrada para evitar malas ideas en ellos e irrumpimos en la cafetería.
Allí estaba Palacio, rodeado de Mauricio Gándara, Luis Herrería y tres guardias de seguridad; lucía asustado al vernos de nuevo, casi avergonzado al ser descubierto su plan. Les regañamos por su traición, alguno de nosotros insinuó sacarle a empellones y soltarle a jauría que lanzaba sus consignas bajo la lluvia. Y aunque más pudo la sensatez (¿?)de la mayoría de nosotros, (los guardaespaldas, pese a su inferioridad, trataban de cubrir a los tres) nada evitó que cayéramos otra vez en discursos intrascendentes.
Le pedimos disolver de una vez el congreso nacional si deseaba salir de allí: Él respondió que no podía romper la constitución, ¡cómo si su designación hubiese sido legal! Nos aseguró que iba a revisar los convenios de la base de Manta con los EE.UU., nosotros en contraparte le exigimos el fin del mismo. Nos prometió suspender el TLC, nosotros en cambio el retiro inmediato de las negociaciones. Nos ofreció no involucrarnos con el Plan Colombia, pedir a la nación hermana detener las fumigaciones en suelo ecuatoriano e indeminizaciones para los pueblos afectados; nosotros estuvimos de acuerdo con ello. Nos aseguró que no permitirá huir a Gutiérrez y a todo el grupo que estuvo en el poder, nosotros le respondimos: “¡Queremos presos en las cárceles hoy mismo!”

Sus dos acompañantes nos pedían cordura, sensatez y hasta respeto con la "majestad del poder", frases que nosotros las tomamos como broma de mal gusto ese instante, al punto de lanzar sonoras carcajadas para recordarles que ellos en esos momentos eran nuestros rehenes. Al darse cuenta de la situación que se creó, el cardiólogo nos invitó a ir juntos a Carondelet para dialogar sobre las bases de un nuevo Ecuador. Rechazó convocar a elecciones de inmediato argumentando que de nada habria servido este movimiento si las mismas fuerzas politicas que hoy se echó del sillón iban a volver al gobierno -lo cual era cierto, y en este caso él no habria sido elegido ni para cocinero de Carondelet siquiera-; aceptó el referendum para preguntar a la ciudadanía temas puntuales, como la reorganización de la justicia ecuatoriana, la disolución del congreso por un año a fin de desdicarse el ejecutivo a reorganizar el estado con una vision de futuro; mientras nosotros le exigimos en contra parte incluir la pregunta si el país estaba o no de acuerdo con su designación como presidente. El tiempo apremiaba. Los forajidos de afuera exigían acuerdos firmados. Escuchamos, de pronto, otra ola de rumores: que el coronel no fugó al extranjero y que, con ayuda de algunos militares, regresaba a Carondelet; que en los cuarteles se estaba creando un gobierno paralelo ante la ausencia de su titular; que los congresistas daban por hecho la caída de Palacio, por cuanto éste fue parte también del gobierno anterior -(prueba de ello, se argumentaba, él seguía retenido en CIESPAL), y en su lugar ellos, ya recuperados del susto, buscaban un nombre de consenso entre la población.
Frente a ello, decidimos, entonces, sacar al médico de la cafetería, sin comunicar a los que estaban en los exteriores del edificio, aprovechando que su número había disminuído de forma considerable, debido tal vez al aguacero que en esos momentos se había intensificado (19:15), e ir a Carondelet a posesionarle -“¡nosotros como pueblo!”-, coreábamos. Todo sucedía tan rápido y, al mismo tiempo, no convergíamos en nada.
Qué hubiera ocurrido con nosotros si comunicábamos a los demás que íbamos a liberar a Palacio ¡sin tener nada a cambio en las manos!, si admitíamos que era difícil negociar, tanto para él que, en esos instantes no estaba seguro de llegar a sentarse en el sillón presidencial y, de lograrlo, firmar un acuerdo habría significado comprometerse con algo que después no habria podido cumplir; igual nosotros, que de ningún modo estuvimos preparados para sentarnos a una mesa de negociación, sino para salir a las calles a tumbar un gobierno, volver temprano a casa y ver desde la televisión en qué mismo acaba todo ese rollo.
Desde la calle clamaban –de nuevo- por resultados. ¿Cuáles? ¡Si exigían tantas cosas al unísono! Además, nadie nos nombró sus representantes. Estar cerca del cardiólogo fue, por lo menos para mí, simple casualidad. Momentos antes yo estuve –igual que muchos alrededor del edificio- gritando consignas en contra de este hombre que representaba, como el dictócrata, la razón de salir temprano de casa para unirme a otros, convencidos de llevar en nuestras espaldas la obligación cívica de derrocar a los traidores.
Acordamos poner a Palacio en el Mitsubishi negro (parqueado en la calle, a cuatro metros de la entrada al garaje)y comunicar luego –cuando el vehículo haya partido- a los demás la decisión tomada por nosotros. En ese momento llegaron tres militares, más que a rescatar al cautivo, a sondear la situación; pero nosotros les impedimos avanzar hacia la cafetería. La gente de los pisos superiores del edificio –más agresiva aún con los intrusos- comenzó a insultarles de todo. Los uniformados, sin dudar mucho, se retiraron de inmediato.
No es verdad que ellos liberaron al vice-presidente, aprovechando nuestro descuido, como afirmaron después los medios; sin embargo, debo admitir que con su presencia nos distrajimos del objetivo algunos minutos, por lo que, en cuanto desaparecieron los miembros del ejército, nosotros retomamos la operación; aunque para ello debimos forcejear primero con otros infiltrados, quienes propiciaban el desentendimiento y, sobre todo, el retrazo de lo acordado.

No eran más de cinco personas, creo yo, frente a siete forajidos, (incluido mi hijo de nueve años, al que ordené mantenerse en un recodo de la cafetería en caso de salir en estampida), más los tres fornidos guardaespaldas: los vándalos retrocedieron y de inmediato nos tomamos de los brazos para formar una cadena humana con el objetivo de proteger la integridad del cautivo.¡Pero éste no quiso salir! En los grandes peligros es donde se reconoce a los transformadores de una nación, a los líderes que no piensan en la vanidad del poder, sino en los desafíos y riesgos que deben asumir.
Y otra vez el caos, los insultos a su –más que indecisión- falta de confianza en nosotros. Yo pedí en ese momento el ingreso de los medios –sospechaba que ello se dilataría por tiempo indefinido- para que muestren al país el lugar y las condiciones en las que se hallaba el segundo mandatario, a fin de evitar suspicacias de otros sectores interesados en dar un asalto a Carondelet.
La propuesta fue aceptada, no sin antes proferirles insultos por haber sido –muchos de ellos- comensales de palacio. Y de inmediato alguien entre nosotros sacó una cámara profesional de fotos (que la tenía en su mochila a la espalda), y un reportero hizo relucir su grabadora pequeña desde el grueso cubre lluvias. ¡Ellos estuvieron todo el tiempo con nosotros, fueron parte de los forajidos sin siquiera sospecharlo nosotros!

Lo único que les exigimos a cambio fue veracidad. El más alto de los dos, (con una cicatriz grande en su frente) admitió trabajar para el diario El Universo, y hasta me amonestó –de paso- por la irresponsabilidad de haber llegado ahí con mi hijo. La multitud en las calzadas comenzó a emplazar al tímido dueño de una clínica de ricos: “¡Da la cara, a qué temes, por qué te escondes, fuera tú también!”. La situación se tornaba insostenible.
Hicimos –otra vez- la cadena e igual Palacio no salió. Yo dejé mi sitio y fui hasta la puerta de la cafetería para gritarle: “¡Salga, por favor, arriesgue usted también algo!” La lluvia había cesado y, en grupos, la multitud comenzaba a llenar de nuevo las calles aledañas al edificio. Yo estaba muy molesto e, igual que los demás, cansado, con las ropas mojadas y mis dudas de estar o no obrando de acuerdo a mis convicciones; pero, más que ello, preocupado por la seguridad de mi hijo.
Nunca podré imaginar las ideas y sentimientos de Palacio en aquellas circunstancias, aunque me atrevo a pensar que si ello tardaba un poco más, diré cinco minutos (20:00) otro hubiese sido el contenido de estas páginas. ¡Y cuánto habría hecho yo para que fuese diferente este culebrón de telenovela barata del que yo fui cómplice!
Apenas recuerdo hoy –de la cafetería, la frecuencia de una emisora transmitiendo las conversaciones en vivo entre un opaco locutor, actor frustrado, y los radioescuchas que celebraban la destitución del coronel. “El pueblo forajido de Quito, ¡puta mierda!, -oímos gritar en esta farsa- no es el que tiene prisionero al Presidente Palacio; sino los infiltrados, esos grupos de vándalos, ¡peones de la oligarquía, que buscan pescar a río revuelto!”.

Fue duro escuchar aquello en boca de quien hasta hace algunas horas había convocado a rebelarnos, pues cuanto nosotros ejecutábamos ese instante, no fue incitar a la desobediencia civil desde un micrófono en el subsuelo de una casa, sino jugarnos el pellejo frente a las fuerzas de seguridad, bajo las bombas lacrimógenas y la lluvia. Es cierto que no pudimos cambiar el rumbo del país aquel 20 de abril, pero fuimos consecuentes con nuestras convicciones políticas y llegamos hasta las últimas consecuencias. Quién habría sospechado que el cardiólogo, con la excusa de ir al baño, llamara al locutor, al presidente del congreso, al recién nombrado ministro de economía Rafael Correa, a los militares, al cuerpo policial, al... pidiendo ayuda para escapar de nosotros.
-Señor Palacio, -le amonesté-, la multitud desborda las calles, sino sale hoy, después será tarde. ¡Mójese usted también un poco! - Formamos la cadena y al fin salió. Todo fue tan rápido, (los forajidos en las afueras de CIESPAL decidieron pasar la noche allí, para evitar que el sucesor de Gutiérrez, su binomio presidencial, conspirador a espaldas de éste, con sus asesores de entonces y hoy gobierno, abandonen el lugar; esa fue la nueva consigna). Protegimos a sus guardias, éstos al médico, les cubrimos las espaldas hasta que llegaron al 4X4 estacionado en la calle y, mientras ingresaba en él, le recordamos: “¡No nos defraudes!”. Partieron.

¿Debimos anunciar a los demás lo ocurrido? Yo, en lo personal, tuve miedo a su reacción al enterarse que el rehén, nuestro mayor trofeo hasta entonces, abandonó el café ¡con nuestra ayuda! ¿Estábamos preparados para aceptar, más que consignas, argumentos sólidos que nos conduzcan a ver una luz al final del tunel, a fin de evitar que el país sucumba ante la anarquía y el vandalismo? Hoy sé que tuvimos miedo de un nuevo Ecuador. Entregar el insípido Palacio a la furia de la masa, habría sido quizá nuestra mejor contribución a alterar la trama de esta telenovela barata que hoy espectamos en silencio; pero sólo nos ocupamos de salvar su trasero. Soy cómplice del estado de descomposición social, de la miseria que nos envuelve ahora, ¡y esta será la carga más pesada que deberé llevar por el resto de mis días!
- “¡Atrápenles, no les dejen huir!”, -vociferaron los pocos que se dieron cuenta de la maniobra. Yo vi el auto doblar la esquina y pude -al fin- acercarme a mi hijo; nos abrazamos y abandonamos en silencio el garaje.
-Vamos al palacio de gobierno a una asamblea popular-. Escuché –luego- el anuncio de dos compañeros, desde sus paraguas; mas nadie les prestó atención. Intuíamos –tal vez- que la oportunidad de cambiar el curso de la historia nos había dejado atrás. Fueron pocos los que vieron al vice-presidente subir al montero negro. El resto, por su parte, siguió gritando sus consignas: “¡Ni el cachetón ni Palacio son la solución!”.
2

Con mi hijo corrimos a nuestro auto, estacionado a cinco cuadras del edificio. Allí esperaban mi esposa y nuestro pequeño de meses. Sin preocuparme por las ropas mojadas, me puse al volante, seguí la 6 de Diciembre hasta desembocar en la 10 de agosto, subí por la Olmedo y luego entré en la Benalcázar. Allí, para sorpresa de mi familia, encontramos al auto de Palacio avanzando delante de nosotros. Habíamos realizado el mismo tiempo, aunque por caminos diferentes.
Fuimos hasta la calle Chile y, al acercarnos a la casa de gobierno, encontramos un grupo de 60-70 aprox. de personas bajo la lluvia. Yo hice sonar la bocina de mi auto para prevenirle al chofer del galeno de aquella situación. Demasiado tarde. Él trató de estacionarse justo frente a la puerta de ingreso, pero la multitud actuó de inmediato; sin saber siquiera quiénes iban adentro, comenzó a entonar sus proclamas.
Yo no supe cómo reaccionar frente a ello y seguí con mi auto al primero. Segundos antes yo había dicho a mi esposa: “Con este grupo, más los que vienen desde CIESPAL, posesionaremos al nuevo presidente; luego éste convocará a una asamblea con el pueblo”. Tal como habíamos acordado los otros forajidos antes de ayudarle a huir de Ciespal. Y no fue así. La multitud se acercó al automóvil negro para golpearlo, arrojar botellas con agua, maderas, al grito de: “¡Rateros, sinvergüenzas!”
Yo me acerqué a ellos para comunicarles que en ese vehículo estaba Palacio, que en CIESPAL habíamos acordado reunirnos aquí con él para... No aceptaron más palabras. Se nos fueron encima. El chofer del 4x4 retrocedió. Sólo entonces me di cuenta de dos errores: ¡Yo interrumpía con mi auto la salida ante una posible emergencia, y tampoco debí decir el nombre de la persona que iba adentro!
Para ambos casos, cualquier acción era extemporánea, puesto que la turba se volvió más agresiva y empezó a corear: “¡Muerte a todos!”. Yo puse mi cuerpo para cubrir la retirada del vice-presidente y, por un instante, logré ver su rostro: desencajado y con los ojos humedecidos. El chofer hizo una maniobra y logró salir a la calle Benalcázar de nuevo, no sin antes arruinar mi auto.

A las 20:30, un montero negro pasaba aprisa por San Francisco. Para mí estuvo claro lo que sucedería luego: yo supe con exactitud a dónde iba el chofer.
Volví al sitio donde dejé a mi familia y de pronto me di cuenta que la gente estaba intentando voltear también mi auto. Los tres militares que custodiaban la entrada al palacio de gobierno no podían impedirlo. Yo, al ver a la multitud enardecida contra mi esposa e hijos, sentí desfallecer, no de miedo, sino porque tales escenas me parecían tomadas de algún film de Fellini, y del que sólo reaccioné cuando escuché a ella, con mi bebé en brazos y el otro hijo de nueve años abrazado a mi compañera, suplicando que no les hagan daño, con el llanto más amargo y rostros que alguna vez pude ver o consiga olvidar.
-¡No hagan daño a mis hijos, por favor!- Suplicaba ella. Por fortuna la multitud reaccionó.
-¡Es el pueblo!- gritaron, -¡es el pueblo, no les hagan daño!-. Aunque nada evitó que algunos se acerquen a revisar los compartimentos del auto, con la excusa de controlar quién vino adentro con nosotros. Buscaban la cabeza de cualquier dirigente o político conocido para hacer de esa noche, la mejor de sus jornadas.
Yo, en mi ceguera, no me preocupé de los míos, sino más bien que –con la euforia del instante- quise convencerles de que no podíamos botar a todos, como fue la consigna aquellos días. -Debemos posesionar al vicepresidente hoy mismo, de lo contrario todo saldrá fuera de control-. Argumenté. Los militares se acercaron para advertirme que me calle. Los que no estaban de acuerdo con la violencia pidieron que abandone el lugar de inmediato. Otro sector comenzó a vociferar: “¡Mátale, mátale!”. Yo volví la mirada a mi familia y, al fin me di cuenta de mi irresponsabilidad; sentí vergüenza frente a mis hijos, subimos al vehículo y, aunque la gente arrojaba objetos contra nosotros, logré abandonar el lugar; luego, igual que Palacio, pasamos por San Francisco, bajo la lluvia; sólo que yo manejaba con dirección a los túneles de San Roque, de regreso a casa.
Al otro día leí en El Comercio: PALACIO SE POSESIONA CON LA VENIA MILITAR. Y ello me puso más irritable. Hoy que escribo estas líneas (27.04.2005) reviso –de manera superficial- los periódicos a fin de no enfermar.

Sé que nos fuimos en contra del más débil. Le echamos del sillón presidencial y luego el locutor, escondido tras gruesos barrotes y con guardias de seguridad, gritaba desde los micrófonos: “El objetivo se cumplió, vuelvan a casa, FORAJIDOS”. El cardiólogo, por su parte, embravecido en medio de los militares, nos escupió en la cara cuando al afirmó que él es la única opción para nosotros, e igual que Gutiérrez, nos ofreció un nuevo país.
-Felicito al heroico pueblo de Quito y a su juventud-. Vociferó después, solemne y descarado, a través de los medios.
-Buen trabajo –escucho el eco de voces tras Carondelet, voces naranjas, voces de socialistas que no saben que hacer con un cuchillo en sus manos, voces con poncho y alpargatas, voces de dinosaurios desde el congreso, desde la molinera nacional, desde el cortijo, voces y voces que me gritan y se burlan de mi cada noche en la almohada.
–Vuelvan a casa, Foragiles, la tarea terminó.
He pedido disculpas a mi familia por haberles expuesto a tales peligros esa noche; sin embargo, les he dicho también que debemos cultivar nuestra capacidad de reacción, porque de lo contrario, tanto apesta la injusticia, los desechos, que al final terminamos acostumbrándonos a ellos.
-Apaga la radio-, me pidió, entonces, mi hijo.
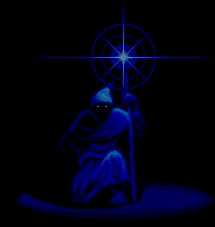














Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen